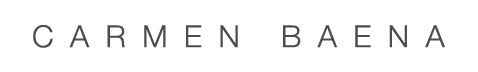De nieves y arboreceres
-Ven, entra en mi casa.
Parece decirnos la obra de Carmen Baena, invitándonos a ingresar en el espacio íntimo de sus moradas.
La casa como cobijo, como refugio cálido, como metáfora de un ámbito de protección, de un lugar de acogida. La casa como metáfora del propio ser.
Las moradas de Carmen Baena se funden con un paisaje en el que la casa interior se perfila como un faro, como una prometedora meta, como un destino. Desde sus casas con raíces, enraizadas, incrustadas sólidamente en el suelo, hasta la levedad de las casas de lluvia, adornadas con plumas, etéreas; la casa se repite una y otra vez como símbolo de lo más íntimo. Sólo sabiéndonos de un lugar podremos abandonarlos todos, ser nómadas, transitar por los espacios y por los materiales, parece decirnos la artista.
Porque hay aromas de viaje en la obra de Carmen Baena, vientos que nos empujan hacia una odisea privada, hacia una búsqueda épica de la subjetividad.
Un viaje que comienza en sus primeras obras, donde la naturaleza misma es el soporte, donde, a partir de materiales encontrados al azar -fragmentos, sedimentos, piedras-, la naturaleza se adhiere a la escultura, la naturaleza es escultura. Y que continúa transitando hasta elevarse poco a poco hacia lo que podríamos llamar lo natural, la abstracción minimalista, la simplicidad estilística y estética. La naturaleza como idea de la naturaleza.
Como si en su pasaje desde los materiales más telúricos y naturales -la madera, la cuerda, el barro-, de formas sinuosas y orgánicas, hasta alcanzar la dureza blanca del mármol -de líneas precisas y níveas-, la escultora nos mostrase el proceso de una investigación sobre sí misma, sobre lo humano concebido como intrínsecamente unido a lo natural, sobre su esfuerzo por encontrar un lugar en el mundo, por construir con su obra un país donde Carmen Baena habita, donde se habita.
Es en esta abstracción última donde el movimiento espacial se amplía, se hace macroscópico, y el paisaje entra en escena en una tensión perfecta entre el minimalismo de la obra y la extensión de lo que se quiere mostrar. La escultura incluye aquí montañas y valles, se amplía el territorio a representar. Una geografía paradójica, pues, cuanto más abarca, más íntima se hace, más estilizada y onírica; un minimalismo en el que, y recurrimos a su autor de referencia, Gastón Bachelard: “Veremos el revés de las cosas, la íntima inmensidad de las cosas pequeñas”.
Hay también un gesto melancólico que se escucha a través de estas esculturas, contundentes y ligeras a un mismo tiempo. Como si la autora estuviese inmersa en una rememoración incesante de ciertas imágenes pretéritas que insisten en ella, buscando su expresión. Como si una memoria muscular arcaica condujese sus dedos y sus brazos hasta esculpir los materiales, hasta lograr domesticarlos en busca de un paisaje interior. Una memoria muscular que busca, una vez y otra, el reencuentro con el idealizado paisaje de la infancia. El domus, la casa y la tierra.
Y es aquí donde aparece otro rasgo de la evolución personal de la escultora: a medida que lo orgánico cede paso a la abstracción, la casa originariamente hueca se cierra sobre sí misma, se clausura, y aparece ante nosotros, no ya accesible mediante escalas trenzadas, sino como una fortaleza a conquistar.
De ahí el lirismo casi místico que transmiten sus esculturas. De ahí el espacio interno que evocan estos exteriores de nieve. Un lirismo que nos remite a la fortaleza interior, a los castillos del alma, cuya conquista no es más que un camino de conocimiento, de autoconocimiento. La fusión con lo divino, anhelada por los místicos, parece sustituirse en Baena por la fusión con la naturaleza y con la tierra, con el territorio original de donde surge la particular biografía de la autora.
Se trata aquí de un misticismo laico, epistemológico, que entronca con una particular querencia por lo sagrado como intrínseco al hombre, como un impulso irreductible que recorre nuestra historia toda, que pone alas a la casa, que la inviste de oro, áurea, que la proyecta al cielo como los monasterios de Meteora, como los templos hindúes, a los que aluden algunas de sus obras. Pero también con lo sagrado interior, el templo como lugar íntimo, de conocimiento y de riqueza expresiva, el lugar donde la transparencia apenas vela lo que el exterior pretende esconder, pues las obras de Baena expresan un gusto especial por lo escondido, por una recíproca relación entre lo externo y lo interno, que se alimentan mutuamente, modificando su composición y su apariencia.
Entrañablemente unido a lo sacro se halla la omnipresencia arbórea: Arboreceres. Arborecer, en nuestro idioma, significa hacerse árbol, ¿enraizar? Las esculturas de Carmen presentan una insistencia obsesiva en la presencia de un árbol sublimado, platónico, reducido a su estructura leñosa; un árbol inserto en el mármol, minúsculo, que impone sus humildes formas biológicas al clasicismo de la línea recta.
Símbolo de lo sagrado, el árbol aparece en la mitología y en la cultura como centro del universo, como representación de la vida, del sustento, del todo. Frazer, en La rama dorada, ilustra el culto a los árboles de las tradiciones míticas de diferentes partes del mundo, colocando el bosque como sinónimo de templo, hasta el punto de señalar cómo “entre los germanos, los más viejos santuarios fueron bosques naturales… Entre los celtas nos es familiar a todos el culto de los druidas al roble y su palabra antigua para “santuario” la creemos idéntica en origen y significado a la latina nemus, un bosque o boscaje abierto, que todavía sobrevive con el nombre de Nemi.”
Arborecer, hacerse árbol; lo irracional, lo instintivo, lo sagrado, la naturaleza como renacer incesante, se insertan en la obra de Carmen Baena en la racionalidad de la geometría del mármol, consiguiendo una mágica armonía que nos transporta a una belleza directa, de una elocuencia polisémica y ambigua.
Trasladado a la investigación subjetiva a la que la obra, nos parece, alude, los arboreceres de la artista nos muestran un anhelo de articulación sin fisuras, compleja y armónica, entre la cultura a la que el mármol remite y la espontaneidad biológica de lo vegetal.
Desde nuestra mirada de espectadores, contemplamos estupefactos estos textos espaciales como si se tratase de una escritura, ya que sus formas están impregnadas de algo mágicamente narrativo, pues cada pieza parece contener una historia secreta.
Pasear entre estos paisajes es adentrarse en un mundo singular y sugerente, un universo liliputiense y rico que despierta nuestros sentidos, al reproducir en nosotros sensaciones familiares, profundas, que nos remiten, sin duda, a nuestras propias geografías secretas.
– Ven, entra en mi casa, ven.
Lola López Mondéjar